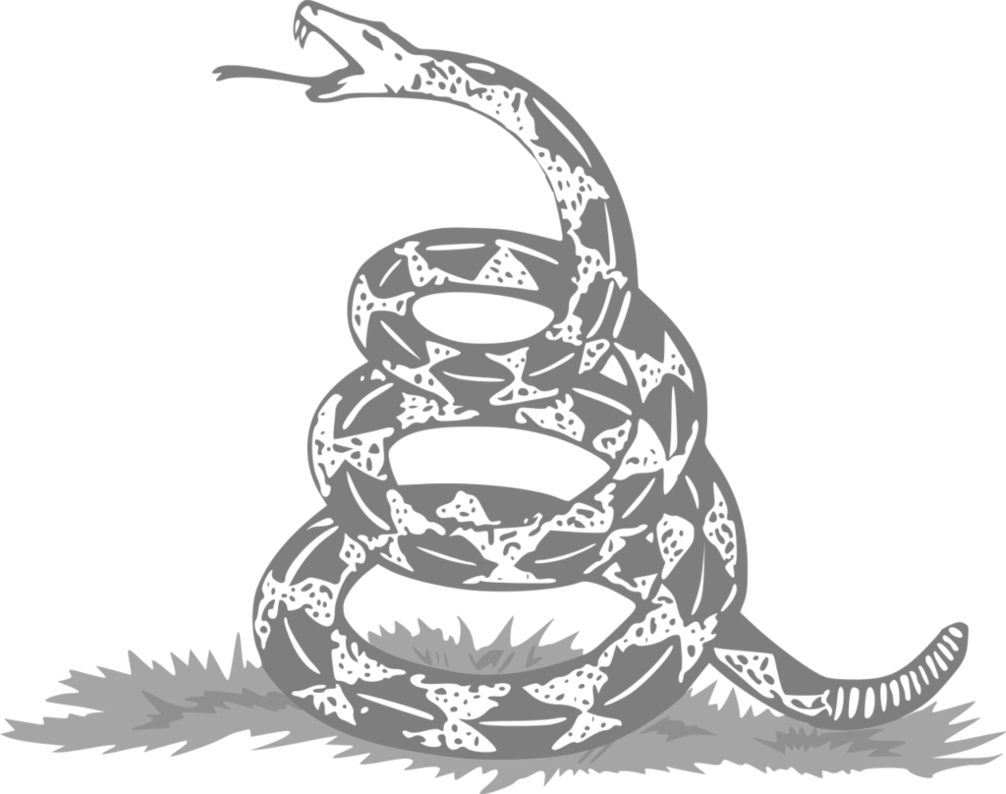La Política del Decálogo
Prólogo al libro de Patrick Simon, ¿Se puede ser católico y liberal ?, París, 1999.
La norma liberal consiste en someter a todos los miembros de la Ciudad a los cuatro artículos del Decálogo que conciernen a la política :
- — no robarás,
- — no desearás injustamente el bien ajeno,
- — no asesinarás,
- — no mentirás,
esta última norma está incluida en la política, porque la mayoría de las mentiras violan de hecho el Derecho o son necesarias para la injusticia.
La justicia liberal, por consiguiente, todo el mundo la conoce, y todo el mundo se somete a ella en su vida cotidiana, incluidos los políticos y otros hombres del Estado, cuando precisamente no actúan como hombres del Estado. Aquel que no se conforma : que golpea a su vecino, agrede a los transeúntes en la calle para robarlos, mata a su mujer, ese se encuentra en la cárcel, en el hospital o en la morgue. La definición liberal de la justicia es por tanto la definición normal de la gente normal. Entonces, ¿por qué aberración debemos sufrir los saqueos y otras vejaciones de un Estado que es socialista como nunca ? ¿Y por qué esquizofrenia tantos clérigos, supuestos « cristianos », y como los demás conscientes y respetuosos de la justicia natural, aprueban de su parte todos esos delitos y crímenes ?
La razón es típica de los engaños del Maligno: «todo el mundo está en contra del robo», explican los sofistas que le sirven, «pero el robo no existe en sí, es “la ley” la que lo define». Para ser claro, serían los hombres del Estado quienes deciden qué es un ladrón y quién no lo es. De la misma manera que con el aborto, ellos determinan hoy lo que es un asesinato y lo que no lo es[1]. A ellos pertenecería, por lo tanto, la definición del bien y del mal.
Es en esto que el liberalismo se opone al estatismo: para él, un ladrón, un asesino no son aquellos que no siguen los procedimientos estatales reconocidos para despojar a su prójimo o enviarlo ad patres: para el liberal, a diferencia del demócrata-social que a menudo se hace pasar por él, el ladrón es quien se apodera del bien ajeno sin su consentimiento; cualesquiera que sean el agresor, la víctima, el motivo del robo, el destino del botín, las «necesidades» de los receptores, o el número de personas que aprueban este robo o niegan que lo sea. Y según los mismos principios racionales de objetividad y universalidad, es un asesino quien mata deliberadamente a un inocente. Punto final: definiciones necesarias y suficientes. En cuanto a saber de qué lado está el Decálogo, basta con preguntarse si ordena: «harás lo que digan los hombres del Estado», «adorarás la Democracia» o si, al contrario, repite: «no robarás», «no asesinarás», etc.
Otro aspecto del eritis sicut dei que los clérigos parecen ya no condenar como lo hace el liberalismo: el rechazo de aplicar a los hombres del Estado las prescripciones universales de la moral y del Derecho. Para los estatistas, aparentemente existiría un sombrero de hechicero, con la inscripción «HOMBRE DEL ESTADO», que transformaría todas las mentiras, todos los saqueos, todos los asesinatos, en una forma de «justicia superior» con tal de llevarlo. ¿Es verosímil, sin embargo, que el Decálogo no se dirija a los hombres del Estado? ¿Deberían ser dispensados de estas prohibiciones de hacer el Mal porque son aquellos que más pueden hacerlo, siendo los únicos que pueden usar impunemente la violencia agresiva? ¿No son seres humanos como los demás, e incluso más propensos al error y al crimen, siendo quienes pueden obligar a los demás a soportar sus consecuencias en su lugar? ¿No son supremos aquellos que pueden mentir, robar, asesinar?
Que nuestros clérigos no se quejen demasiado rápido ante el «simplismo» de esta «caricatura». Porque esto es también lo que implica su propia invocación del «bien común» en contra del liberalismo. Solo añade una fórmula ritual como condición de eficacia del sombrero, pero la inconsecuencia mágica es la misma: sí, dicen en esencia, los hombres del Estado tienen el «derecho» de disponer del bien ajeno contra su voluntad, a condición de alegar un destino particular del botín. Pero el destino es indefinible y el pretexto absurdo, puesto que el principio liberal de no agresión, como descubrieron los últimos Escolásticos, es precisamente la solución de este programa de investigación que es la cuestión del «bien común».
La no agresión es la única definición del acto justo que es constatable por todos: definiendo como propiedad legítima todo lo que no se ha objetivamente robado, es decir, adquirido por violencia y engaño, este principio es universal y exclusivo de cualquier otro. Al admitirlo «pero en ciertos límites», porque pretenden hacerlo depender de otras normas supuestamente «superiores», como el «bien común», el «derecho a la vida» y otras «destinaciones universales de los bienes», los clérigos no solo arrojan la lógica por la borda: al rechazarla, abandonan toda la objetividad de lo Justo. Entregan a la arbitrariedad el conjunto de reglas políticas y sociales y, de este modo, tengan conciencia de ello o no, abrazan no solo el subjetivismo, sino el utilitarismo que pretenden detestar. Porque para definir la justicia más allá de los criterios del Decálogo, tendrían que poder sondear los riñones y los corazones. Y, por supuesto, quien quiere hacer el ángel hace la bestia. Así es como se llega a encontrar más razonable, menos extremista, decir siguiendo la fórmula del Cardenal de Lubac, que dos y dos harían cuatro y medio.
El antiliberalismo de nuestros clérigos les ofrece muchas otras ocasiones de renegar los principios y los valores del cristianismo: confundiendo la moral con la justicia, invocan sus recomendaciones contra el Derecho de los demás, olvidando —o fingiendo olvidar— que ese Derecho a elegir es una condición necesaria del acto moral, y toman por caridad esa pretendida «solidaridad» que no es, para citar a San Agustín, más que un bandidaje estatal. ¿Robar a los demás supuestamente en beneficio de los pobres, es realmente lo que Cristo pedía a los poderosos? ¿Y cómo creer que lo admiten por preocupación concreta de ayudar a los necesitados, cuando su «realismo» consiste sobre todo en tragarse todas las piadosas declaraciones de los hombres del Estado, como si la redistribución política no consistiera por definición en que los fuertes roban a los débiles, siendo los pobres siempre las principales víctimas?
Tratando con desprecio la obligación de servir a los demás para servir a uno mismo que caracteriza las relaciones por definición voluntarias de la sociedad liberal, abrumando de burlas la «mítica mano invisible», elogian a los hombres del Estado que destruyen esta necesidad real del servicio prestado a los demás en medio de discursos sobre el supuesto «servicio público», institución que, por naturaleza y por vocación, está efectivamente dispensada de ello por su violencia subvencionadora y monopolística: non serviam! Acusando de «idolatrar el mercado» a aquellos que solo toman en serio las prescripciones políticas del Decálogo, rechazan su definición del acto justo a favor de utopías de «justicia social» que implican que los hombres del Estado serían Omnipotentes, Omniscientes e Infinitamente Buenos y se encuentran chapoteando en su materialismo práctico, porque son ellos quienes razonan seriamente a partir de supuestas «medidas» de los proyectos humanos con sumas de dinero, habiendo perdido toda conciencia del abismo moral que separa el dinero honesto de aquel que han robado. ¿Y para hablar de «mercado» quién más que ellos mismos no tiene esa palabra en la boca? La regla de vida que quisieran descalificar siendo el simple principio de no agresión, íntimamente conocido y reconocido por todos, ¿cómo convertirlo en un monstruo, si no lo disfrazan con un nombre que nadie entiende, empezando por ellos mismos?
Sin embargo, los valores cristianos más espectacularmente renegados por el antiliberalismo clerical son los principales: el amor, y especialmente el amor por la verdad. El liberalismo es ante todo objeto de falsificaciones. La más grave, lamentablemente, fue cometida en el siglo pasado por nuestra Santa Madre la Iglesia que, en lugar de reconocer en el liberalismo a su hijo legítimo, lo tomó por lo contrario de lo que es: por un «subjectivismo» porque, cuando decía que aquellos que se equivocan tienen derechos, ella creía entender que el error los tendría. Sin embargo, después de dos siglos de aclaraciones por tantos liberales expresamente o implícitamente partidarios del Derecho natural (siguiendo a Locke), ¿qué pensar de descripciones que todavía lo confunden —o fingen confundirlo— con un absurdo rechazo de toda norma y de toda restricción, con las miserables racionalizaciones del anomismo libertario, negándose siempre a hacer a los liberales la caridad de considerarlos como capaces de pensar la norma política? ¿O que llaman «liberales» a precursores del estatismo totalitario como Hobbes o Rousseau, a pseudo-conservadores plutocráticos como Guizot y hasta —¡se ha visto!— autoritarios como Bismarck? ¿O que ven en el «neoliberalismo» el robo de tierras a los campesinos, la colusión de los monopolios estatales en supermonopolios supranacionales o el acaparamiento personal por parte de los hombres en el poder de las riquezas robadas al pueblo por sus predecesores socialo-comunistas?
¿Es por esto que los autores de comentarios que pretenden ser eruditos no hacen más que interpretar mal a los pocos publicistas de los que se les ha dicho que eran liberales porque son economistas competentes, como Friedman o Hayek? ¿Cómo descartar la hipótesis de una negativa a saber, en aquellos que «juzgan el liberalismo» sin haber leído una línea de Mises, Rand, Jasay, Rothbard y Hoppe, sus mayores pensadores en este siglo? ¿Cómo tomar en serio a estos «pensadores sociales», licenciados o incluso profesores de «filosofía política», que discuten gravemente sobre políticas e instituciones sin siquiera conocer sus consecuencias reales, sin haber aprendido nunca la teoría económica? ¿Que pasan su tiempo acusando a la libertad natural de causar desempleo, pobreza, analfabetismo, drogas, SIDA, delincuencia, cuando estas fallas de la regulación social no son más que el resultado de la irresponsabilidad y la impotencia institucional que los hombres del Estado nos imponen con sus usurpaciones masivas y permanentes? ¿Cómo no dudar de la salud mental de aquellos que tachan de «ultraliberalismo» nuestra sociedad, cuando estos hombres del Estado violan cada vez más nuestro Derecho a decidir sobre los asuntos que nos competen, robando, para redistribuir a sus condiciones, mucho más de la mitad de lo que producimos? Y sobre todo, ¿cómo creer que esas personas han buscado sinceramente la Verdad?
Es para estos ignorantes voluntarios, que faltan a su deber de estado, y más aún para sus innumerables engañados, cuyo juicio se han dedicado a nublar durante décadas, que Patrick Simon ha escrito este libro. Que nadie se preocupe: es con mucho más tacto que él intenta acercar a sus lectores a algunas de las duras evidencias que acabo de arrojarles en la cara. Es con hechos, ejemplos, citas pacientemente desarrolladas que demuestra que la norma política liberal es al menos compatible con el cristianismo. Es decir, que es con una espátula, una pequeña espátula de madera, que intenta limpiar a nuestros analfabetos económicos a la francesa, autores y lectores de denuncias ampulosas contra un liberalismo del que no saben nada y al que no han entendido. Y si entre ellos hay algunos que no han olvidado del todo la época en que la Verdad les interesaba, saldrán de su lectura considerablemente más inteligentes de lo que eran al empezar.
- ↑ NDLR: Como señala Christian Michel: «Es intolerable para un liberal, porque es peligrosamente absurdo para todos nosotros, que cualquier gobierno pueda decidir a su antojo quién es un ser humano y quién no lo es.» [1] (ver la tabla en Wikipedia: [2]). Varios gobiernos tienen diversas leyes sobre cuándo el aborto se convierte en un crimen, haciendo así que la definición de lo que es asesinato y lo que no lo es sea algo arbitraria, dependiendo de la jurisdicción. Sin embargo, cabe notar que tanto el autor como Christian Michel están adoptando aquí una perspectiva cristiana, católica y pro-vida, asumiendo la premisa de que la vida humana efectivamente comienza en la concepción y, por lo tanto, cualquier terminación después de eso es por definición asesinato. Una persona pro-elección, por el contrario, podría derivar la conclusión opuesta de eso: que los gobiernos están arrestando innecesaria y arbitrariamente a personas por algo que no es un crimen ya que no implica matar a una persona.